
El modernismo y América Latina
¿Cómo llegó el modernismo aquí? Hablamos con Sabrina Moura para analizar si ya éramos modernos o si, quizás, nunca lo fuimos.
En nuestro último episodio trazamos una especie de genealogía del arte moderno: por un lado, el proceso de industrialización, la idea de progreso y desarrollo tecnológico, la consolidación de los centros urbanos; Por otro lado, artistas que buscaban cada vez más un lenguaje singular, que querían desafiar los preceptos tradicionales de la academia, que querían libertad para nuevas formas de pintar. De esta combinación de elementos surgió el Impresionismo, centrado en la figura de Édouard Manet, y con él el detonante de toda una nueva serie de nuevos movimientos artísticos y estéticos que se extendieron desde las últimas décadas del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Lo que comienza con el Impresionismo da lugar a innumerables efectos secundarios, con la sucesión de lo que llamamos movimientos de vanguardia: diferentes estilos que aparecen en toda Europa durante los siguientes cien años.
¿Estamos condenados a una cultura de la repetición?
Y aquí viene nuestra pregunta: ¿Qué estaba pasando mientras tanto en lo que llamamos América Latina? ¿Cuál es el papel de América Latina en la modernidad? ¿Cómo llegó el arte modernista a América Latina? ¿Llegó realmente aquí o éramos ya, en cierto modo, modernos? ¿O nunca fuimos modernos? ¿Por qué miramos tanto a Europa como referencia y estándar de visualidad?
Desde los tiempos de la colonización europea, la principal marca de nuestra marginación política, económica y social es la ausencia de América Latina en la historia del arte universal. Según la perspectiva de muchos pensadores eurocéntricos, los latinoamericanos estamos destinados a ser eternamente una “cultura de la repetición”, reproductora de modelos, y no nos corresponde fundar o inaugurar estéticas o movimientos que puedan incorporarse al arte universal.
El propio término América Latina contribuye a dificultar esta visión, ya que se refiere ampliamente a los países de las Américas, incluido el Caribe, cuyas lenguas derivan del latín. Sin embargo, en Surinam, por ejemplo, se habla holandés, mientras que en Bahamas y Jamaica se habla inglés. Tampoco hay una justificación geográfica para el término, pues no estamos hablando estrictamente del Sur, pues México, por ejemplo, ya forma parte de lo que llamamos América del Norte. Por eso, este término se considera hoy muy problemático e impreciso, ya que, en teoría, crearía una identidad que, en realidad, reúne a países muy diferentes entre sí…
Por otra parte, hay una experiencia común, desde México hasta Argentina, que puede unir a estas naciones tan diversas: todos fuimos sometidos a las conquistas coloniales, a la esclavización de los pueblos africanos, al exterminio de los pueblos locales y al imperialismo que todavía hoy mantiene a la región –aunque los efectos de esos procesos se sienten hasta hoy, en todo el continente. Se trata de países con una preocupante explotación ambiental y una intensa deforestación; naciones productoras rurales sin desarrollo industrial ni de servicios; regiones marcadas por el autoritarismo, el populismo, la desigualdad brutal, donde la pobreza convive con la riqueza acumulada en proporciones increíbles.
Walter Mignolo, importante pensador argentino sobre la idea de “Latinidad”, dice que la “idea” de América Latina es una triste celebración de las élites “criollas” – descendientes de europeos nacidos aquí – de su inclusión en la “modernidad”, es decir, en el proceso de desarrollo tecnológico de la industrialización, la expansión urbana, el éxodo rural y la “erudición” de los artistas! Pero la realidad es que estas élites se hundieron cada vez más en la lógica de la colonialidad.
La palabra “Latinidad” englobaba una ideología que incluía la identidad de las antiguas colonias españolas y portuguesas en el nuevo orden de un mundo europeo moderno/colonial. Cuando pensamos que el arte moderno surgió a mediados del siglo XIX, no podemos dejar de notar que todavía había muchos países recientemente independizados o que todavía eran colonias: pensemos en Cuba y Panamá y la mayoría de los países de África que obtuvieron su independencia solo en los últimos 40 a 60 años.
Lo cierto es que durante mucho tiempo la Historia del Arte oficial ni siquiera consideró que pudiera existir un arte latinoamericano independiente, vivo y válido. En su texto para la primera Bienal del Mercosur, Frederico Morais recordó una frase tristemente célebre de Henry Kissinger, quien fue Secretario de Estado de los Estados Unidos entre 1973 y 1977: Nada importante puede venir del Sur. En el Sur nunca se hace historia. Pero sabemos que eso no es verdad. No era verdad y sigue sin ser verdad.
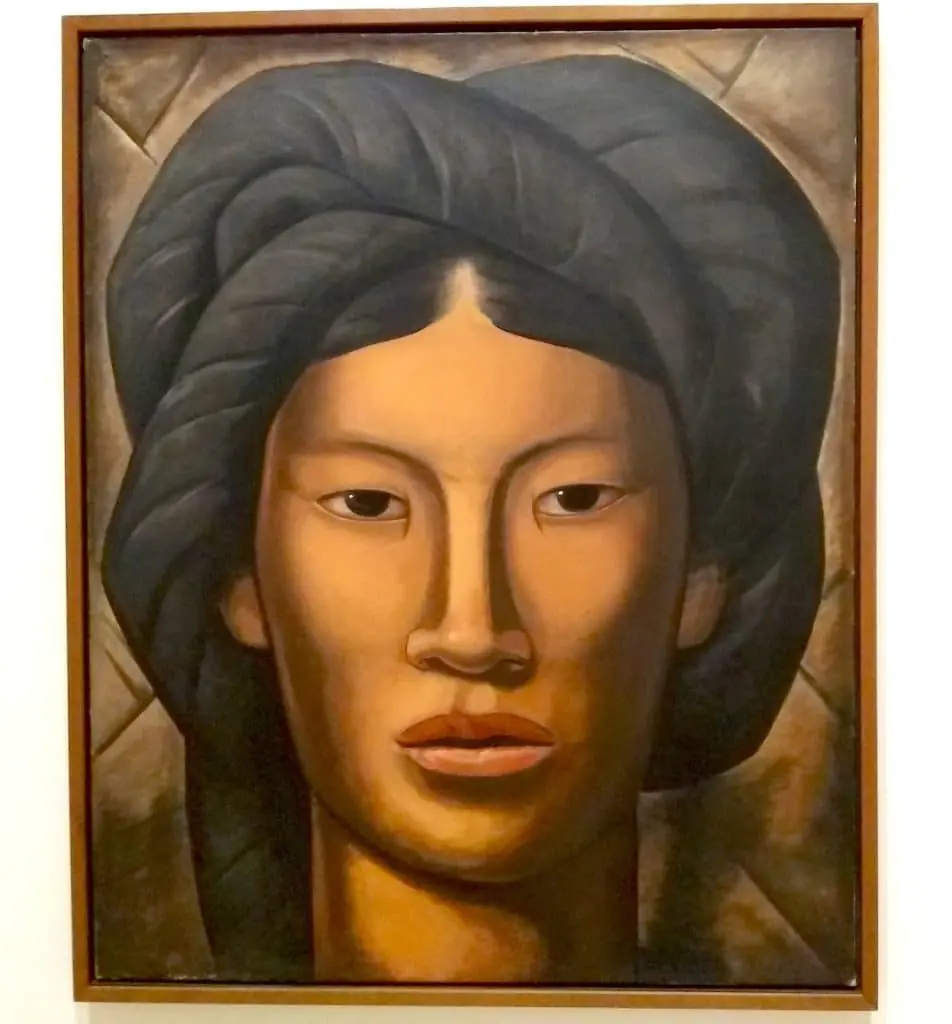
Esta narrativa se ve reforzada por la historia oficial del arte, que afirma que la modernidad llegó a América a través de artistas que, en ausencia de academias de arte, de abundancia de coleccionistas y mecenas y del interés del gobierno y de la población, viajaron a Europa a estudiar e impactados por los movimientos de vanguardia que presenciaron, las exposiciones que visitaron y los artistas que conocieron. Regresaron a casa llevando estas referencias en su maleta. De este modo, la modernidad en América Latina, por un lado, se escribe como deudora de la modernidad europea, reiterando esta visión de que estamos condenados a la repetición, y por otro, como un caldero de mezclas vibrantes, capaz de inventar su propia modernidad.
¿Pero sería ésta la respuesta correcta? Lo cierto es que, industrialmente, América Latina sufre realmente el retraso en la modernización no sólo debido a la colonización, sino también a procesos de independencia bastante retrógrados en algunas regiones (pese a las poderosas transformaciones de Simón Bolívar y José de San Martín).
Históricamente, sabemos que la idea del arte moderno fue efectivamente importada de un lado, pero culmina en una contradicción: el arte moderno latinoamericano es también un primer intento de construcción de identidades estéticas y culturales locales, regionales, que se construirían no sólo sobre estándares visuales europeos, sino también sobre revisiones del pasado precolonial, sobre una idea de identidad nacional, buscando otra genealogía para la producción artística. El arte europeo se presupone como arte universal, y podemos integrarlo como aprendices, o bien seremos marginados (como ocurrió durante mucho tiempo).
Hoy, sin embargo, ya es posible ver cómo la modernidad europea es sólo una parte de la historia y cómo no sólo tenemos artistas, sino también arte, es decir, teorías, estética. Teorías que no sólo se aplican al contexto latinoamericano, sino que pueden servir como instrumentos indispensables para comprender todo el proceso del arte moderno y contemporáneo. ¡El camino inverso es incluso posible!
Puede que nos haya llevado algunas décadas ponernos al día con el calendario de vanguardia europeo, pero eso no significa que lo que vino después sea mera repetición, imitación, derivación. Pero contar esta historia implica otros desafíos. Resulta que: Brasil, Perú, Chile y Argentina no comparten los mismos antecedentes de modernidad, modernización o modernismo. Según Nelly Richard, investigadora y teórica chilena, el desarrollo de las tendencias culturales en estos y otros países no fue homogéneo ni uniforme, y la disposición de cada uno hacia la modernidad siguió dinámicas regionales de fuerzas y resistencias específicas, no comparables. Algunos países, por ejemplo, han establecido mayores o menores grados de apreciación de la cultura indígena heredada, como es visible en la modernidad mexicana.
Fuente

- Noviembre 29, 2025
La feria artesanal más importante de América Latina

- Noviembre 29, 2025
Miami, con ritmo latino: el arte de la región sube el volumen del mercado

- Noviembre 29, 2025
Reseña de las últimas exposiciones de museos latinoamericanos

- Noviembre 29, 2025
Análisis de una retrospectiva de Botero / Kahlo / Lam / Clark

- Noviembre 29, 2025
¡Ocupación sin fronteras! ¡El Gran Israel en acción!


- Noviembre 29, 2025
Diego Parés - Argentina

- Noviembre 29, 2025
Havana Siglo XXI | 58 Sillas | Fotos de Damaris Betancourt | Cuba

- Noviembre 28, 2025
Galería de Caricaturas de Diego Parés – Argentina

- Noviembre 29, 2025
Reseña de las últimas exposiciones de...

- Noviembre 29, 2025
Análisis de una retrospectiva de Bote...

- Noviembre 27, 2025
Nuevos discursos curatoriales en Amér...

- Noviembre 27, 2025
El grabado y su tradición en México y...

- Noviembre 26, 2025
La pintura abstracta latinoamericana:...

- Noviembre 26, 2025
La influencia del neoconcretismo bras...

- Noviembre 25, 2025
Graffiti como herramienta de activism...

- Noviembre 25, 2025
Street art en São Paulo, Bogotá y Ciu...

- Noviembre 23, 2025
Escultura contemporánea en América de...

- Noviembre 22, 2025
Graffiti como herramienta de activism...

- Noviembre 22, 2025
Artistas urbanos latinoamericanos que...

- Noviembre 20, 2025
La evolución del modernismo en Améric...

- Noviembre 19, 2025
Colombia: El muralismo como voz socia...

- Noviembre 19, 2025
Brasil: El poder creativo del arte ur...

- Noviembre 18, 2025
Artes Visuales: Historia, Lenguajes y...

- Noviembre 18, 2025
Arte Indígena: Características y Tipos

- Noviembre 17, 2025
¿Qué tipos de IA existen?

- Noviembre 16, 2025
La importancia de la experiencia esté...

- Noviembre 16, 2025
El arte como espejo de la cultura: en...

- Noviembre 15, 2025
La influencia de la inteligencia arti...

- Agosto 29, 2023
La historia del arte Bolivia

- Febrero 19, 2024
Análisis y significado del cuadro La ...

- Enero 28, 2024
Cultura y Arte en Argentina

- Septiembre 25, 2023
¿Cuál es la importancia del arte en l...

- Septiembre 23, 2023
¿Qué es la pintura?

- Agosto 23, 2023
Los 11 tipos de arte y sus significados

- Agosto 10, 2023
14 preguntas y respuestas sobre el ar...

- Septiembre 23, 2023
Características de la pintura

- Agosto 30, 2023
Primeras manifestaciones artísticas

- Enero 12, 2024
10 estatuas y esculturas más bellas d...

- Septiembre 23, 2023
Historia de la pintura

- Marzo 26, 2024
La importancia de la tecnología en el...

- Marzo 26, 2024
La identidad cultural y su impacto en...

- Julio 13, 2024
El impacto de la Inteligencia Artific...

- Agosto 16, 2023
Los 15 mejores pintores de la histori...

- Abril 06, 2024
Historia de las artes visuales en el ...

- Abril 02, 2024
Historia de las artes visuales en Brasil

- Octubre 18, 2023
Historia de la escultura

- Agosto 24, 2023
La imagen más famosa de Ernesto "Che"...

- Agosto 13, 2023
9 pintores latinos y sus grandes apor...

- Febrero 19, 2024
Análisis y significado del cuadro La ...

- Agosto 13, 2023
9 pintores latinos y sus grandes apor...

- Agosto 23, 2023
Los 11 tipos de arte y sus significados

- Agosto 10, 2023
14 preguntas y respuestas sobre el ar...

- Agosto 29, 2023
La historia del arte Bolivia

- Agosto 27, 2023
15 obras principales de Van Gogh

- Enero 28, 2024
Cultura y Arte en Argentina

- Noviembre 06, 2023
5 artistas latinoamericanos y sus obras

- Septiembre 23, 2023
Características de la pintura

- Septiembre 23, 2023
¿Qué es la pintura?

- Septiembre 25, 2023
¿Cuál es la importancia del arte en l...

- Marzo 26, 2024
La identidad cultural y su impacto en...

- Agosto 30, 2023
Primeras manifestaciones artísticas

- Diciembre 18, 2023
10 obras icónicas de Oscar Niemeyer, ...

- Enero 20, 2024
¿Cuál es la relación entre arte y Bel...

- Enero 12, 2024
10 estatuas y esculturas más bellas d...

- Octubre 30, 2023
Características del arte contemporáneo

- Agosto 24, 2023
La imagen más famosa de Ernesto "Che"...

- Agosto 22, 2023
¿Qué son las artes plásticas?

- Mayo 26, 2024


